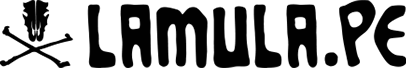El Nobel y las nobles causas
Una mirada a las controversias, asombros y esperanzas que ha generado el Premio Nobel de la Paz a lo largo de los años. A propósito del que se le acaba de otorgar al presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Colombia, aún sumida en el reino de la más intensa incertidumbre, despertó el pasado viernes 7 de octubre con una noticia que aumentaría todavía más la confusión, aunque para algunos más bien ayudaría a disipar la niebla: el Comité Nobel de Oslo decidió darle al presidente Juan Manuel Santos el Premio Nobel de la Paz, ese inmenso galardón que, definitivamente, le cambia la vida a una persona. A pesar que no necesariamente cambie el destino de un conflicto.
¿Era justo? Podría decirse que sí, siempre y cuando partamos de entender qué es exactamente este premio y por qué se da, aparte de rastrear algunos episodios en los cuales su otorgamiento generó controversias e inclusive algunas pataletas políticas. No es, para comenzar, una distinción que se le ofrece siempre a una persona bondadosa, noble, intachable, como algunos apresurados o indignados creen. No fue esa la propuesta que Alfred Nobel legó a la Humanidad.
El 30 de diciembre de 1896, veinte días luego de su deceso, cuando se abre su testamento en el que establece la creación de la Fundación Nobel se constata que dispone la creación de cinco premios: Literatura, Física, Química, Medicina y Fisiología, y de la Paz. Este último tenía un especial significado para él, dado que sus biógrafos sostienen que vivió atormentado por haber sido el creador de la dinamita en 1867, un explosivo que en adelante sería usado sin clemencia.
Para fines pacíficos también, como posteriormente ocurrió con la construcción de carreteras, pero, en vida, lo que vio Nobel fue que su criatura química –un compuesto derivado de la nitroglicerina, solo que bastante más manipulable- se convirtió en el ingrediente predilecto de las guerras, que poco años después llegarían a generar conflagraciones mundiales. En el origen, entonces, nótese que no podría decirse que el propio Nobel fue siempre un hombre de paz.
Es vital entender esto para no sufrir decepciones inútiles. El inventor de una sustancia mágica, que fertilizó armas y conflictos, con la cual se hizo millonario, creó a la vez un premio que, como dice en su testamento debe otorgarse “ a quien haya laborado más y mejor en la obra de la fraternidad de los pueblos, a favor de la supresión o reducción de los ejércitos permanentes, y en pro de la formación y propagación de Congresos de la Paz”. No a un santo, pues ni él lo fue.
Santos, como se observa, sí es alguien que ha trabajado “a favor de la supresión de ejércitos”, en este caso el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Más que ‘Timochenko’, el jefe esta guerrilla, por lo que parece explicable que, aun cuando estuvo en el bolo y no hubiera sido extraño que si ganaba el ‘SÍ’ también fuera galardonado, no haya sido así. Al final, fue Santos el que tomó la iniciativa, la empujó, la llevó hasta donde pudo.
Más aún: el Comité Noruego del Nobel ha sido prácticamente explícito al explicar las razones de su decisión, al declarar que el mandatario hizo” decididos esfuerzos para acabar con los más de 50 años de guerra civil en el país”, y al invitar a que se promueva un diálogo "para que el proceso de paz no muera tras el fracaso en el referendo". Difícilmente se puede sostener que hay gato político escandinavo encerrado; se está diciendo, claramente, por qué lo decidieron así.
Noruega, por añadidura, fiel a su tradición pacifista, era país garante de los “Diálogos de Paz” entre el gobierno colombiano y las FARC. Salvo que alguien quiera dar explicaciones facilongas, o ‘caviarizar’ la explicación (algo así como que los noruegos son izquierdistas agazapados), lo que ha ocurrido en cierto modo era esperable. Tal vez pueda afirmarse que fue apresurado, pues el proceso de paz sigue en vilo, pero todo indica que se apostó por darle vuelo a la esperanza.
En varias ocasiones, además, el Nobel de la Paz ha estado rodeado de controversia. Uno de los casos más emblemáticos, o turbulentos, ocurrió en 1973, cuando se le dio nada menos que a Henry Kissinger, entonces Secretario de Estado del presidente Richard Nixon, por los Acuerdos de París que lograron un alto al fuego en la desgraciada Guerra de Vietnam. Le Duc Tho, el líder vietnamita que fue designado junto a él, optó por rechazarlo, por una razón atendible.
La guerra, según él, seguía golpeando a su país, una razón que traída al presente podría gravitar en el destino Nobel de Santos, pues tampoco está garantizado que el conflicto con las FARC haya concluido. Podría ocurrir algo similar a lo vivido en 1994, cuando les dieron el premio, conjuntamente, a Isaac Rabin, Yassir Arafat y Shimon Peres, por abrir “oportunidades para un nuevo desarrollo hacia la fraternidad en Oriente Medio”. Algo que, tristemente, nunca ocurrió.
Más o menos un año después de que recibieran el galardón en Oslo, el 4 noviembre de 1995, Rabin era asesinado por un fanático de su propio pueblo en Tel Aviv. El proceso de paz se vino debajo de manera estrepitosa, y hasta ahora no se ha podido recuperar. Dos de los Nobel de ese año eran muy guerreros -Rabin y Arafat-, habían decidido bajar las armas, conversar, apostar, en clave de Alfred Nobel, por “la fraternidad de los pueblos “. Pero uno de ellos murió en el intento.
Cuando Nelson Mandela y Frederik de Klerk lo recibieron (en 1993) también hubo desacuerdos, pues De Klerk había sido un presidente del apartheid. El dato fundamental, sin embargo, era uno: liberó al líder de la aplastante mayoría negra sudafricana y, a su lado, comenzó a desmontar el repudiable régimen de segregación. Tampoco ninguno de los dos había sido un santo (Mandela estuvo a favor de la lucha armada un tiempo). Sí hicieron de la paz algo más tangible.
Por supuesto, en estos días han revivido las noticias del pasado, que señalan que Hitler y Stalin también fueron candidatos al Nobel de la Paz. Cierto, aunque fueron candidaturas insostenibles, que se hundieron rápidamente en un fiordo noruego. Mahatma Gandhi jamás lo obtuvo, a pesar de haber sido nominado tres veces y de tener méritos gigantescos. Y una versión reciente sostiene que el mismísimo Donald Trump también fue nominado para el Nobel de la Paz 2016.
No se sabrá hasta dentro de 50 años, cuando recién revele las candidaturas de este año, como siempre se hace. Para consuelo de los desesperados, hay que recordar que el Nobel de la Paz sí ha reconocido en algunas ocasiones a seres humanos notables, magnánimos o corajudos. En mi santuario personal distingo a Albert Schweitzer, un médico de origen alemán nacionalizado francés, que lo ganó en 1952, y cuya filosofía se apoyaba en la “reverencia por la vida”.
No era discurso, pues pasó muchos años de su vida en un hospital fundado por él en Lambarené, en lo que hoy es el territorio de Gabón, un país africano. Era también conferencista contra las armas, simples y nucleares. Un Nobel realmente noble, sin duda. Otros Nobel notables fueron los de Mandela y Martin Luther King (1964). Este último fue asesinado cuatro años después, el 4 de abril de 1968, por un supremacista blanco, al que el premio le significaba nada.
Organizaciones como Médicos sin Fronteras, cuyos miembros heroicos han muerto en algunas misiones, también lo ganaron con justicia (1999); lo mismo que Amnistía Internacional (1977) o el Comité Internacional de la Cruz Roja (1917, 1944 y 1963). Asimismo, Malala Yousafzai, la joven paquistaní que se enfrentó a los talibanes, quien obtuvo la distinción a los 17 años. No ha faltado, por fortuna humana, la presencia de lo mejor de nuestra especie en este premio.
Pero quizás un caso desconocido, hoy un poco olvidado entre las brumas de la Historia, es el del periodista y pacifista alemán Carl von Ossietzky. Un hombre realmente valiente, indoblegable. Escribió de manera incansable por la paz, se enfrentó a los nazis y estuvo en un campo de concentración. Fue una luz en una época de espanto, sombría y dolorosa. Le otorgaron el Nobel en 1936, mientras estaba en la prisión hitleriana, en donde murió de pulmonía en 1938.
A ese ser humano, sufrido y imbatible, le dedicó estas líneas, que solo quieren recordar el valor nutricio de la palabra PAZ….