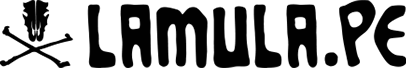Un año en medio del clima y las protestas
Culminan doce meses tormentosos, a nivel social y político, marcado además por la creciente amenaza climática. Y comienza otro de pronóstico global reservado
Como en el 2011, o más atrás en 1968, el 2019 fue un año en el cual todas las voces –o muchas al menos- quisieron juntarse para decir “basta” a muchas cosas. Pero especialmente a una que, según numerosas cifras y estudios (que hoy han aparecido en medio del tumulto), marca a fuego y desprecio a la comunidad humana hace ya varios años: la desigualdad. Sobre todo la económica, pero también la social, o la cultural.
Guy Standing, un economista británico especializado en desarrollo social, ha inventado una palabra que juzgo certera para descifrar lo que pasa –lo que nos pasa, vamos- en este tiempo: el ‘precariado’, término que describe a esa clase social que se siente desprotegida, resentida por la desigualdad, harta de la corrupción, insegura laboralmente hablando e insegura también de cuál es, finalmente, su papel en este torvo mundo.
El mundo clama
Con frecuencia, el precariado no tiene líderes visibles, como ha ocurrido este año en Chile, o en Hong Kong, pero hace de la lucha contra la sensación de abandono, o contra la crueldad de las limitaciones diarias, una bandera. También es un sentimiento, que lo moviliza a protestar apoyado, casi siempre, en las redes sociales, ese prodigioso sistema nervioso mundial impulsado por una globalización que beneficia y ningunea a la vez.
Un informe presentado en el 2018 por World Inequality Database, muestra que la desigualdad ha aumentado en todo el mundo, a distintas velocidades pero claramente. Incluso en las regiones, o países, donde se asume que no es así. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde desde 1980 al 2016 la participación del 50% de menos ingresos en la economía cayó del 20% al 13%. Aún así, el sueño del “american way of life” vive.
Pero no hay sueño feliz para la clase media chilena, que puede vivir “feliz” si hipoteca su futuro a una tarjeta de crédito, o compra y compra a pesar de sus pensiones precarias; tampoco para un colombiano no adinerado, que además de contar los pesos de cada día tiene que soportar la segregación o hasta la muerte. Uno de los datos descorazonadores en la región, en este año, ha sido la cantidad escandalosa de líderes sociales asesinados.
Más de 150 en ese país, especialmente indígenas. En Ecuador, el mismo agregado social, los indígenas, supo protestar con más fuerza y pudo voltearle el partido al presidente Lenín Moreno, que en clave, nuevamente, de exclusión quiso aumentar más el precio del combustible, el diesel, que es justamente el que se usa masivamente. Algo similar ha pasado en Haití, donde las calles también se encendieron en el 2019.
Desigualdad, diferencias, exclusión. Males que vienen de atrás, pero que este año hicieron crisis y alimentaron el hartazgo también en otros países que, por nuestra proclividad aldeana, no están tan presentes en nuestro radar. En Irak, han muerto este año 400 personas en los actos de protesta, atribuidos a la permanencia de un sistema de reparto de poder basado en las cuotas étnicas, y no en la meritocracia.
En el Líbano, la rebelión ciudadana, multiétnica en este caso, se debió entre otras cosas a un impuesto que se quiso poner al uso del Whatsapp. En Irán, donde la información es arcana, parecen haber muerto por lo menos 140 personas debido a las protestas por la subida del precio del combustible en casi 50%. En todos estos casos, tampoco hay liderazgos claros, pero sí la masiva sensación de “me cansé”.
Cuando el clima nos alcance
Vehiculizada por internet, un elemento que ya respiramos todos los días, pero que no ha sido percibido con suficiente claridad por las élites políticas, sociales y económicas. Al punto que tenemos como uno de los trending topic del año el penoso mensaje, justamente de Whatsapp, de la esposa del presidente chileno Sebastián Piñera, Cecilia Morel, refiriéndose a los manifestantes de Santiago como “alienígenas”.
El abismo social crece, y a la vez crecen otros abismos. El de los políticos con los ciudadanos sobre todo, un clásico que viene de muchos años atrás, pero también otro que hoy es especialmente alarmante: el de esos mismos políticos con los científicos que alertan sobre la urgencia de enfrentar, YA, el cambio climático, una demanda en la que son acompañados por una ciudadanía cada vez más consciente del caliente problema.
Ha tenido que ser una adolescente como Greta Thumberg la que rasque donde pica, la que le diga que el tiempo se acaba, que nos quedarían –según un informe de la ONU- apenas unas tres décadas para que podamos revertir de manera más o menos efectiva el problema. La COP 25 naufragó, primero en Chile por las protestas y luego en España por la tozudez de algunas potencias que quieren seguir respirando carbono.
Es curioso que, cuando este año se ha hablado, en cantidades navegables o más bien inundables, de “cambio de modelo”, a propósito de lo ocurrido en Chile y otros países, no se haya incluido tanto la variable ambiental. ¡Cuando probablemente ése es el problema de fondo! Sin el cual no se podrá re-definir la economía, la sociedad, la cultura. La injusticia social tiene sólidas bases ambientales, no sólo económicas.
Los incendios en la Amazonía, y en la Chiquitanía boliviana, se hicieron más visibles este año para confirmarlo. No es que nunca ocurrían, como se explicó varias veces; es que ahora se hacen patentes cuando en Brasil está en el poder un individuo que no sólo niega el cambio climático, sino otros varios derechos. Hay un link entre ser un anti-ambientalista y ser un devoto de la segregación.
Tan claro es eso que hasta a Greta la han querido excluir, por ser adolescente y hasta por ser Asperger. Ronda en el poder una nueva élite que ha irrumpido también en escena para oponerse al cambio, para frenar las olas sociales que vienen de las redes o simplemente de la calle. Allí están los Trumps, los Bolsonaros, los Johnson, los Dutertes, los Erdogan, los Abascal.
Algunos de ellos, como Donald Trump y Boris Johnson, gozan de rolliza popularidad. El díscolo republicano podría ganar las elecciones de noviembre del 2020, y el melenudo británico acaba de ganar ampliamente los comicios en el Reino Unido. Pero el problema es qué significan estos personajes en el poder, más allá de su performance electoral. Qué aire ponen a la discusión global.
Si no cargan contra las luchas climáticas, cargan contra la migración, como unos cruzados que pretenden atajar un sacudón demográfico más, de los tantos que han hecho la historia. Es sintomático como, en el imaginario de estos líderes, se juntan como en un haz la resistencia a casi todo eso que miles de ciudadanos quieren exorcizar del planeta: la segregación, la desigualdad, la xenofobia.
Luchas y resistencias
Trump fue descendiente de inmigrantes, pero no se acuerda; Bolsonaro fue un clasemediero que escaló socialmente por ser militar, pero su ministro de Economía Paulo Guedes, está dando medidas que aúpan todavía más a los más ricos. Entre la desmemoria y el desprecio que exhiben, por causas que son justas, asoma la sensación de que las élites, las de siempre, han encontrado a sus personajes de este tiempo.
El pacto social está quebrado, como ha escrito en un artículo para El País Joaquín Estefanía. O lo están quebrando, ante el temor de que los indignados de estos días se organicen más y tengan otras victorias parciales, además de lograr que se haga una nueva Constitución en Chile, o frenar las alzas del combustible en Ecuador. La agenda es muy grande, como para que la tortilla del hartazgo se voltee.
El año también termina con un cierto respiro económico en Venezuela, pero con un pronóstico siempre desgraciado para este país, sumido en el desastre por un autócrata que convirtió la aspiración del cambio social en un discurso mentiroso y en una obra fallida. Porque si bien las derechas crecen y se vuelven más hoscas, las izquierdas de tampoco entienden lo que pasa en las calles y los corazones.
Se pelean con los indígenas, como le pasó al propio Evo Morales, hoy tratando de cargar baterías para una nueva confrontación electoral desde Buenos Aires. O se convierten en una ranchera de contradicciones, como le ocurre a López Obrador en México. No es un izquierdista típico, sino un nacionalista de nuevo cuño. Pero cuando se le escapó el hijo del Chapo Guzmán se mostró como un tigre de papel.
No hay forma de hacer pronósticos sólidos para el 2020. La futurología política siempre ha sido una ciencia discutible. Pero al menos se puede intuir que las protestas sociales no cesarán, cercadas por la ‘magia’ de los programas sociales (esa antalgina para evitar el cambio social verdadero), que el cambio climático avanzará como una sombra caliente sobre nuestras vidas y que la migración seguirá teniendo matices de tragedia.
Al fin de cuentas, salimos de un año tormentoso, caliente por las protestas y por la amenaza climática, herido por los dramas migratorios y asustado por quiebres político-económicos como el Brexit. Y entramos en otro donde persisten bloqueos insalvables (Israel y España), o arrojarán resultados imprevistos (Bolivia y República Dominicana en nuestra región). Nada está dicho, dicen.
Pero a la vez algunas cosas comienzan a hacerse más evidentes: la sensación de desigualdad global, o nacional, no aguanta más pulgas; el cambio climático ha entrado en cuenta regresiva y peligrosa; la economía mundial se contrae peligrosamente, y algunas guerras, como las del África o la de Siria, continúan al ritmo de una cruel indiferencia, que siempre encuentra tiempo dinero para levantar armas y no escuelas. Mientras el planeta se calienta